¿Cómo será el humano del futuro?: algunos términos ético-antropológicos para el debate / Víctor H. Palacios Cruz
* Las imágenes de esta publicación pertenecen al film Blade Runner (R. Scott, 1982).
Computadoras en las aulas
El pasado mes de mayo la Ministra de Educación de Suecia,
Lotte Edholm, comunicó la decisión de detener el plan de digitalización en el sistema
escolar de su país iniciado tiempo atrás, alegando el perjuicio que causan los
medios electrónicos en el hábito de lectura en la certeza de que los libros de
papel “tienen ventajas que ninguna Tablet puede sustituir”. Viniendo de
uno de las sociedades más adelantadas en el campo de la educación, ha sido un serio
revés para esa religión de la conectividad profesada por tantos colegios que ven
en ella el vehículo que los llevará directo al futuro, sin el cual quedarían
rezagados flotando sobre las aguas quietas de un mundo ya obsoleto.
El gobierno sueco añade que la decisión se tomó después de
pedir la opinión de varios especialistas, entre ellos el Instituto Karolinska,
referente mundial en neurociencia, según el cual “toda investigación del
cerebro en niños muestra que no se benefician de la enseñanza basada en
pantallas”.
Cabe ponderar si puede educarse a los chicos en el buen empleo de una herramienta por medio de su prohibición
Como era de esperar, la medida reanimó el debate sobre el
impacto antropológico de una tecnología fascinante, ubicua y absorbente. Debate
en el que, no obstante, cabe ponderar si puede educarse a los chicos en el
buen empleo de una herramienta por medio de su prohibición, del mismo modo
que cabría preguntarse si no manipulando un cuchillo es como mejor se aprende a
usarlo correctamente.
Todos sabemos, por lo demás, que los niños entablan una
relación precoz con los celulares antes de llegar a las aulas, nada de lo cual impide
ver en la política de suprimir su empleo en la enseñanza una utilidad
pertinente inspirada, sin duda, en el implícito deseo de contribuir a preservar las habilidades que el abuso digital parece inhibir con el paso del tiempo.
 |
En ese sentido, pienso que la preocupación por el
retroceso del hábito de lectura que motiva el abandono de Tablets e
instrumentos parecidos en la praxis pedagógica, proviene más profundamente del
temor de que esta clase de artilugios esté alterando el ser que somos los
humanos, en el entendido de que el acto de leer (y las capacidades que involucra)
es una parte identificatoria o esencial de lo que somos.
Justamente, acercándonos un poco más a este miedo es que se advierte la
presencia de dos supuestos importantes: 1) que existe un determinado modo de
ser humanos, diferente del de un animal, un dios o una máquina; y 2) que esta identidad
resulta vulnerable a la acción de las nuevas tecnologías. Como fondo de ambas
certidumbres aparece la idea de que la educación (institucionalizada o no) es el
medio por el cual la humanidad incentiva y custodia aquello que ella cree o
quiere ser.
El ser humano cambió en su camino y no por causa de unas estrellas que brillaron juntas o por el despliegue de un dato escondido en sus cromosomas
Aquí es exactamente donde empieza lo perturbador y lo apasionante
del problema. ¿En qué consiste aquello que los humanos decimos que somos? ¿Se
trata de una entidad o sustancia inmutable que vuelve infundada la inquietud
por su posible deterioro? ¿O se trata, más bien, de una forma cuya maleabilidad
no podrá ser atajada ni por el consenso de todos los ministros de educación del
planeta? ¿Pueden nuestros diversos artificios modificar a su artífice y ponerlo
a su servicio?
El ser que hemos sido, somos y seremos
Abordo brevemente algunos de los asuntos en juego. ¿Pueden
recaer sobre el propio humano sus propias creaciones? No puede responderse a
esta pregunta con el único amparo de las deducciones metafísicas. Si, como
regla universal, la experiencia es la fuente de todo saber, cualquier reflexión
sobre en qué consiste la humanidad tiene que partir de la observación de
los seres en quienes vemos dicha humanidad. Observación que, en justicia,
no puede ceñirse al presente. Una revisión somera de la historia prueba, en
efecto, que nuestro ser no solo no ha tenido siempre el aspecto que le
reconocemos como distintivo, sino que ha experimentado transformaciones que, en
el lenguaje de Aristóteles, han sido mucho más que meros cambios de orden
accidental.
Los hallazgos paleontológicos son irrefutables. Sobre
todo revelan que la humana es la única especie capaz de modificarse intencionadamente a sí misma.
Plantas y animales se han adaptado y diversificado en función de sus entornos. (Por
cierto, algunas de sus especies han sufrido cambios genéticos provocados por la
intervención humana.) Pues bien, nuestro ser no solo ha cambiado por obra de la
naturaleza, sino también por obra de la deliberada introducción en su
rutina de utensilios, técnicas y todo tipo de innovaciones utilitarias y culturales.
En un pasado muy remoto no caminábamos erguidos como lo
hacemos desde antes incluso del Homo Erectus. Decidirlo acarreó una
serie de trastornos biológicos, muchos de ellos sumamente dolorosos
(lumbalgias, tortícolis, alta mortalidad durante el parto), la adaptación a los cuales labró en gran parte la figura que llegamos a alcanzar. Asimismo, conquistamos
el fuego y descubrimos gradualmente mil modos de aprovecharlo. Con el paso de los
milenios, el ablandamiento del alimento cocido por el fuego volvió sobrante la
mandíbula enorme que desarrollamos a causa de una masticación ardua y
prolongada. Nuestra cara se redibujó, se afinaron los órganos implicados en la
deglución y nos volvimos aptos para emitir sonidos articulados que dieron lugar,
posteriormente, al lenguaje. Lenguaje que, a su vez, impulsó el crecimiento
cerebral y el pensamiento, la memoria y la afectividad. Nuestro ser se expandió
en una dimensión incalculable y maravillosa, que luego juzgamos como sustancial e irreversible. Y no sucedió por culpa de unas estrellas que brillaron juntas ni por el despliegue
de un dato escondido en alguno de nuestros cromosomas.
Somos la arcilla y el alfarero al mismo tiempo. Alfareros audaces, orgullosos y falibles
El ser que empezamos a ser fue fruto de la incursión en el
territorio inédito abierto por cada hábito y técnica que adquirimos. Comprender,
pues, que somos el único viviente que tiene su ser en sus propias manos es la
única manera de justificar que los inventos del presente, y del futuro,
susciten en nosotros reacciones de esperanza o de terror. Somos la arcilla y
el alfarero al mismo tiempo. Alfareros audaces, orgullosos y falibles. Siempre
responsables de su obra.
El caso es que la irrupción de medios tan altamente complejos como la “inteligencia artificial”, que no solo van a modelar nuestro ser sino que ya lo han venido haciendo en realidad, vuelve extremadamente delicado y
determinante el valorar, no solo como país sino también como humanidad, qué es
lo que anhelamos seguir siendo (por tanto, qué es lo que somos como humanos) y
qué es lo que no aceptaríamos perder como consecuencia de su indetenible
repercusión. Seguramente, por ejemplo, no será lo mismo no poder ya recordar números
telefónicos o titubear en el cálculo aritmético que privarnos de la capacidad para
amar, pensar y recordar los hechos de nuestras vidas.
Las personas, los medios y las normas
Surge otra cuestión: ¿son las cosas que inventamos las
que nos cambian a nosotros, o nosotros los que nos modificamos a través de
ellas? El tema no es tan sencillo como parece.
Un vehículo, una silla, un cuchillo o una piedra
cualquiera que tomamos del suelo, son cosas y no personas. Es decir, objetos
sin capacidad propia de conciencia, intencionalidad y elección. Por tanto, seres
a-morales, exentos de inocencia o culpabilidad. En un crimen cometido con un
cuchillo, el culpable no es el cuchillo ni su fabricante, sino quien lo empleó con
ese fin.
Por consiguiente, la aparición de cualquier herramienta o
técnica debe ir acompañada no solo de unas instrucciones de uso, sino también de
una evaluación colectiva bien informada que regule su utilización y que establezca
los cuidados y restricciones que nos pongan a las personas de los perjuicios
que cause su empleo bajo ciertas circunstancias.
En el caso de la tecnología digital, la herramienta no es solo lo que está en nuestras manos, sino también aquello que escapa a nuestras manos
El problema es que esta lógica que distingue fácilmente entre
medios, actores y propósitos no es, por desgracia, extensible totalmente al
caso de la esfera digital y la “inteligencia artificial”. En concreto, no se
trata tanto del Smartphone o la Tablet como equipos o aparatos, prodigiosos por
sí mismos, sino del universo en el que ellos nos insertan. La herramienta
no es solo lo que está en nuestras manos, sino también aquello que escapa a
nuestras manos.
Efectivamente, estos útiles, sin dejar de serlo, no se
parecen al tipo de útiles que hasta ahora nuestra especie había concebido y
fabricado (desde la piedra pulida hasta el cohete lanzado al espacio). Son
realidades cuya novedad esencial es lo que nos descoloca y ofusca las
controversias que desata.
¿En qué sentido son novedosas exactamente? Lo son no solo
por lo que permiten, sino igualmente por lo que hay detrás de ellas. Por lo que encubren.
Me refiero a la intención bien calculada de sus gestores y
desarrolladores que, como ya no se puede ignorar a estas alturas, no se han
limitado a dejar en nuestro poder una herramienta fantástica y preciosa, sino
que se entrometen en nuestra relación con ella al condicionar, a través de
algoritmos, nuestros comportamientos y preferencias en virtud de enlaces, asociaciones
y los recursos más sutiles que podamos imaginar.
No se trata únicamente de que estos medios utilicen, con fines
comerciales, la información que continua y alegremente dejamos
con cada click o publicación en la Red; sino que, además, la
oferta de los contenidos subsiguientes está escrupulosamente prefijada para atraernos
en ciertas direcciones y encauzar nuestras búsquedas con fines que no son los nuestros sino los de otros. En un futuro que ya nos roza
las narices, ¿podemos estar seguros de que la información y las
orientaciones que nos transmita el autómata a nuestro servicio obedecerá a intereses
que sean estrictamente nuestros?
¿Podemos creer que las orientaciones que nos transmitirá el autómata a nuestro servicio estarán al margen de intereses que no sean los nuestros?
En otras palabras, el uso de un celular no es la
soledad de la relación entre un usuario y un medio, sino un usuario rodeado por
una multitud disputándose su atención, vigilante hasta el insomnio de cada uno
de sus pasos.
Otro enfoque con el cual abordar de qué manera estas
nuevas criaturas pueden tocar lo que somos, lo tomo del historiador y
ensayista, estupendo divulgador además, Yuval Noah Harari, quien cuenta en sus
libros y entrevistas que, hasta ahora nuestros útiles habían perfeccionado nuestras
actividades, en tanto que las nuevas tecnologías (desde una prótesis de última
generación hasta un implante nanotecnológico en el cerebro)
aspiran más bien a perfeccionar nuestras propias capacidades.
Ello abre, en seguida, un escenario de desigualdades
difícil de afrontar, pero que tampoco es nuevo en la historia. Así como un
estudiante podría partir con ventaja gracias a
adminículos de alta tecnología (dispositivos imperceptibles que mejoren su análisis
sensorial, su grado de memoria, su rendimiento muscular, su equilibrio
químico-emocional, etc.) insertos en su cuerpo con o sin su consentimiento por parte de unos padres adinerados; en el pasado ya ha sucedido que unos
jóvenes leían más que otros gracias a libros que seguían siendo costosos tiempo
después de la imprenta de Gutenberg.
Es útil volver al caso del exatleta paralímpico Oscar
Pistorius. Observando atentamente sus prótesis de fibra de carbono diseñadas
ex profeso para las carreras de velocidad, puede decirse que es inspirador que alguien que perdió sus dos piernas pueda, pese a ello, practicar
una actividad deportiva, recreativa o competitiva. Pero es inevitable, a la vez,
preguntarse si los sustitutos mecánicos con que pudo contar, vedados para la
inmensa mayoría de discapacitados, no lo ponían varios metros por delante del
resto de atletas con los que competía. ¿Por qué unas extremidades biónicas no
podrían incluso correr y nadar más rápido que las de Usain Bolt o Michael Phelps?
Por todo lo anterior, la proliferación en todos estos
avances (muchos de ellos ilusionantes para la salud como, por ejemplo, la
bioimpresión de órganos aptos para transplantes) demanda un nivel de acuerdos y normativas sin precedentes en la
historia, capaces de reconocer posibles consecuencias indeseables y de prescribir
sus límites de empleo, según las reglas más básicas de transparencia en el
funcionamiento tecnológico, justicia en la accesibilidad y, más aún, prioridad innegociable
del bien común y la dignidad de las personas.
El futuro de nuestra especie corre riesgos por causa no de la “inteligencia artificial”, sino de la debilidad política e institucional para regularla
Esta es la razón por la cual se vuelve tan determinante
en la actualidad la función de los legisladores sometida, sin embargo, a influencias
a menudo espurias. De ahí que el futuro de nuestra especie corra
riesgos por causa no tanto de la “inteligencia artificial”, sino de la
debilidad política e institucional de nuestras comunidades.
Transhumanismo y
el conflicto con nuestra finitud
La cuestión se pone peliaguda cuando hablamos de dónde
colocar dichos límites. Recordemos
la gravedad de actos como la modificación genética de bebés llevada a cabo, hace unos años, por
el científico chino He Jiankui, condenado a prisión. “Curar” es absolutamente bueno,
qué duda cabe. El problema es que la misma técnica que cura puede también “mejorar”
o “potenciar” las prestaciones y los rasgos biológicos, y aquí es donde se torna urgente –y nada fácil– despejar qué es lo que podemos permitir y qué es lo que debemos evitar (no
solo en el caso humano). En esa zona difusa es donde actúan, y donde tienen que ser
ampliamente debatidas, nuestras ideas acerca de lo que somos
y queremos seguir siendo como humanos. Algo que, a lo largo de la historia, como
hemos visto, no ha dependido exclusivamente de su naturaleza.
Menciono un ejemplo al respecto, clarificador y extremo a
la vez. El transhumanismo es una corriente contemporánea ideológico-empresarial
que aspira al perfeccionamiento de las facultades humanas por medio del saber y
la técnica más avanzados. Una vertiente dentro de él es el transhumanismo
dataísta que, por su parte, anhela llevar el rendimiento humano a un nivel
verdaderamente ilimitado gracias a la supresión del cuerpo y la eliminación
consiguiente de las molestias que conlleva (dolor, enfermedad, angustia comparativa,
vejez, muerte) a través de un escaneado de la conectividad neuronal traducido a
una red lógico-algorítmica que nos convertirá, como decía el filósofo inglés
John Gray, en “fantasmas digitales”. Entidades impalpables que naveguen por la
red y vivan, por medio de simulacros, toda clase de sensaciones, movimientos,
actividades y transformaciones. Libres de la mordedura de un perro, de la
infección de un virus o del solo transcurso de los años.
En una hipotética carencia de peso y de tamaño,
infinitamente más delgados que la hoja de un árbol seremos,
parafraseando a Zygmunt Bauman, ya no seres líquidos sino, más bien, gaseosos y
volátiles. Desde luego, lo discutible es que se crea que lo humano es
esencialmente su operatividad cerebral y que, a continuación, se diga que ésta
es totalmente detectable y traducible por los medios de la actualidad.
De realizarse los sueños del transhumanismo dataísta, ¿podremos aún ser capaces de preguntarnos si el resultado se puede seguir llamando “humano”?
Desde luego el sustrato de esta aspiración, aún técnicamente inviable pero más atractiva tras la pandemia de coronavirus reciente, es
una particular noción de lo que es el humano en la que, por supuesto, la
corporalidad queda, como en Platón o en Descartes, relegada a la desdeñable condición de un bulto
o un obstáculo.
De realizarse los sueños del transhumanismo dataísta, ¿podremos aún ser capaces de preguntarnos si el resultado se puede seguir llamando “humano”? No hace falta ahondar en cuánto nos enseñó la crisis sanitaria
mundial desatada en 2020 y su etapa de cuarentena, a través de los estragos psico-somáticos provocados por el
encierro y la falta de contacto físico con el prójimo, acerca de la
irrenunciable condición corpórea e interpersonal de un ser que es solo
parcialmente racional y solo parcialmente individual.
Termino con una anécdota: hace unas semanas mi
esposa, mis bebés y yo paseábamos por un pueblecito de la dulce serranía piurana.
Encontramos un parque cerrado, pero al lado a cuatro niños de entre 10
y 12 años que jugaban juntos cada uno con su trompo, sin competir entre sí. Empezamos a charlar con los chicos y nos sentamos sobre la vereda. Al rato ellos, nobles y
afectuosos, les prestaron sus trompos a nuestros dos pequeños. Incluso
quisieron enseñarme a realizar cierta maniobra en la que eran diestros. Llegado
un momento les dije: “qué bueno que se reúnan fuera de sus casas para jugar
juntos, en lugar de encerrarse conectados a videojuegos”. Al instante, uno
de los chicos contestó mi comentario: “también jugamos con videojuegos, pero
nos aburren”. Al escucharlo, algo que no era oxitocina ni dopamina, que no era tampoco
un microimplante tecnológico, encendió una lucecita, un vibración cálida y esperanzadora en medio
de la nube de penumbra que los tiempos que corren y numerosas lecturas
habían extendido dentro de mí.
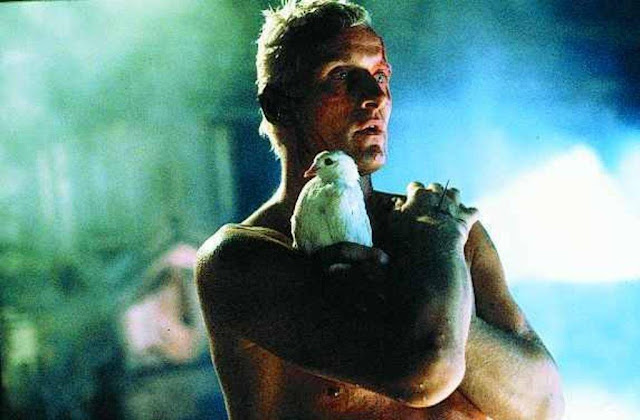












Comentarios
Publicar un comentario